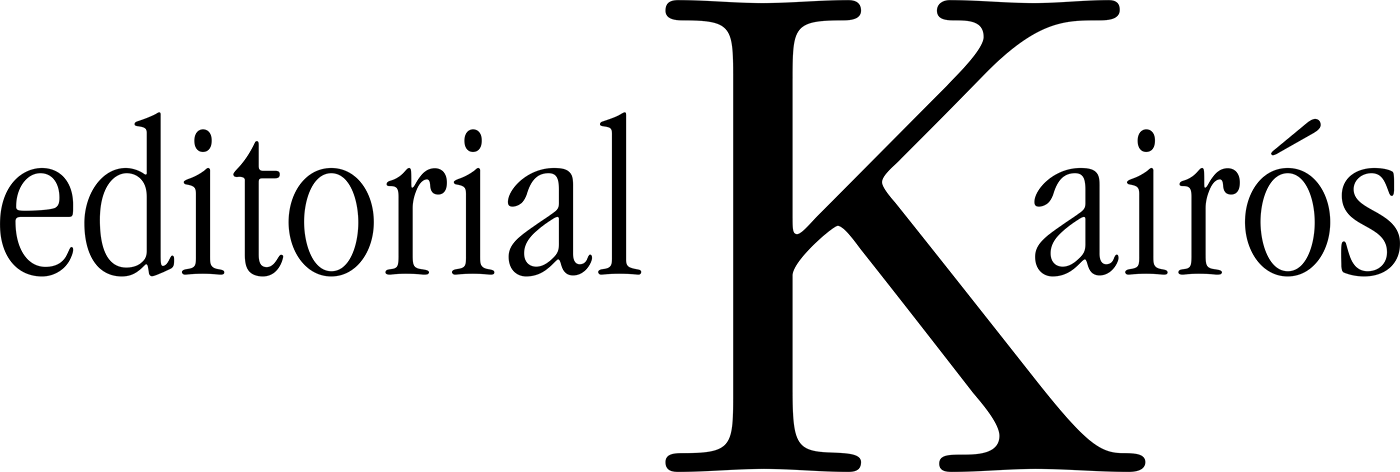Egoísmo VS. Cooperación o el debate acerca de cuál es la naturaleza del ser humano
Un fragmento del libro Caminos para ir más allá, obra de Rupert Sheladrake.
La relación entre el individuo y la sociedad ha llevado a múltiples filósofos y científicos a plantearse cuál es la naturaleza intrínseca del ser humano, y si aquello que predomina es la cooperación o, por contra, el egoísmo.
Rupert Sheldrake analiza la cuestión históricamente en su libro Caminos para ir más allá y señala las principales tendencias y corrientes de pensamiento que sitúan al ser humano como un competidor egoísta sin remedio. Sin embargo, como veremos, hay demasiados ejemplos y situaciones contrarias a esta tendencia como para anclarnos únicamente en el egoísmo. Para ello, Sheldrake estudia también el mundo animal.
Al pensar sobre la moralidad y el altruismo, sobreviene un conflicto fundamental entre dos puntos de vista: de arriba hacia abajo, partiendo de la sociedad como un todo, y, desde abajo hacia arriba, partiendo de la persona como individuo.
Las nociones tradicionales de moralidad asumen generalmente que la sociedad va primero; dan por sentado que las sociedades humanas, como las sociedades animales, solo funcionan si los individuos actúan esencialmente de forma cooperativa. El conjunto de la sociedad debe funcionar de forma cooperativa; de otro modo, se deshace y no puede prosperar.
Por el contrario, en la visión de abajo arriba, tal como sugirieron por primera vez los filósofos europeos del siglo XVII, sobre todo Thomas Hobbes, los individuos son lo principal, y su naturaleza es esencialmente egocéntrica.
Estas concepciones muy diferentes de las sociedades humanas surgen de cosmologías distintas, o de teorías acerca de la esencia de la naturaleza: de arriba abajo, comenzando desde una unidad, armonía u origen cósmico primigenio, o, de abajo arriba, partiendo de las innumerables partículas de la materia.
En la visión de abajo arriba, atomista o reduccionista, las entidades fundamentales son siempre las más pequeñas. Son la base de todo lo demás. Los filósofos materialistas de la antigua Grecia, como Demócrito, supusieron que la realidad se funda en la materia, compuesta a su vez de partículas minúsculas e indivisibles llamadas átomos. En la revolución científica del siglo XVII, varios filósofos, incluyendo a Thomas Hobbes, revivieron dicha teoría atomista y diseñaron los fundamentos de la ciencia moderna. Se trataba de una teoría muy fecunda, sobre todo para los químicos.
Hobbes también aplicó la teoría atomista a las sociedades. Los individuos eran los átomos de la sociedad.
El filósofo inglés sacó partido a un proverbio de la antigua Roma según el cual homo homini lupus –el hombre es un lobo para el hombre–; con esto negó la posibilidad de que la naturaleza de la humanidad fuera inherentemente social. Buena parte del pensamiento político europeo posterior se afilió a esta consigna y la socialización dejó de considerarse como algo natural, instintivo; se trataba de un constructo artificial, un acuerdo voluntario al que habían llegado individuos autónomos e inherentemente asociales. Como mucho, actuaban de acuerdo a un interés propio ilustrado.
Pero, irónicamente, la imaginería lupina de Hobbes ignora el hecho de que los lobos en realidad son criaturas muy sociales y con un elevado grado de cooperación.
Más irónicamente aún, en el mito fundacional de Roma los gemelos Rómulo y Remo, abandonados cuando eran muy pequeños a una muerte segura, fueron salvados por una loba que los amamantó. Rómulo fue luego el fundador de Roma.
En ese contexto ideológico de individualismo egoísta, la moralidad pasó a considerarse un fino barniz impuesto sobre la repugnante superficie de la naturaleza humana. Bajo la influencia de Hobbes, el egoísmo y la agresividad pasaron a convertirse no en vicios morales, sino en hechos psicológicos.[1]
Asumir que la gente es esencialmente egoísta originó un cinismo muy extendido acerca de las virtudes en general y del altruismo en particular. Quienes aparentan menos egoísmo son tenidos por hipócritas, empujados por alguna razón egoísta ulterior.[2]
Y tanto el psicoanalista Adam Phillips como la historiadora Barbara Taylor sostienen que «a esta vieja sospecha, la sociedad moderna post-freudiana ha añadido dos más: que la amabilidad es una forma de sexualidad disfrazada, o bien de agresividad, encubriendo ambas formas un tipo de egoísmo».[3]
El teórico evolucionista del siglo XX George Williams llevó la teoría de un egoísmo atávico a su punto más extremo al asociar tanto los egoísmos propios de la especie humana como los de otras especies no humanas a un patrón de egoísmo de origen genético. Desde el punto de vista del gen egoísta, tiene sentido actuar de forma egoísta frente a otras personas dotadas a su vez del mismo gen, a fin de garantizar que semejante gen prevalezca. El altruismo, entonces, se supedita al propio interés del gen y a su irrefrenable deseo de reproducirse.
Para Williams, la naturaleza era inherentemente miserable, y la moralidad humana era considerada como un subproducto del proceso evolutivo: «Calificaría la moralidad como una habilidad accidental desarrollada, en toda su vasta estupidez, dentro de un proceso biológico normalmente opuesto a semejante tipo de habilidades».[4]
En la biología de finales del siglo XX, la teoría del gen egoísta se puso de moda hasta el extremo de constituir un paradigma. Se inmiscuyó en la teoría evolucionista neodarwiniana, en la sociobiología y la psicología evolutiva, y alcanzó gran popularidad con Richard Dawkins. Para Dawkins y sus seguidores, el egoísmo está intrínsecamente asociado a nuestra forma de ser. Los genes son inteligentes, despiadados y competitivos; son como «gánsteres de Chicago a quienes todo saliera bien». Como dijo Dawkins, tales genes «están en mi interior y en el vuestro, crearon nuestros cuerpos y nuestras mentes, y su conservación es la razón última de nuestra existencia».[5]
De forma similar, en la psicología académica y en las ciencias sociales y de la conducta, la idea de un egoísmo universal reinó de manera soberana.[6] Si la gente sentía empatía hacia las necesidades de alguien y reaccionaba de forma altruista, era solo porque ver sufrir a alguien hacía que se sintiera mal por ello, y en consecuencia trataba de reducir su propio malestar, un proceso que se conoce como «reducción de la excitación aversiva». Además, los sentimientos de empatía inducen a la gente a ayudar para evitar así sentirse culpables por no hacerlo.
Aunque es cierto que algunas personas son frecuentemente egoístas, un obstáculo que se plantea a la teoría del egoísmo atávico es el hecho de que los humanos nunca han sido asociales, ni tampoco sus antecesores prehomínidos. Descendemos de primates muy socializados.
La vida en grupo no era una mera opción para nuestras especies ancestrales, sino una necesidad. Los individuos aislados simplemente no sobrevivían.
Una buena muestra de la naturaleza fundamentalmente social de nuestra especie es que el confinamiento solitario se tiene aún por uno de los peores castigos que puedan infligirse.
La gente se deprime y se desespera sin el necesario soporte social, y su salud se deteriora.[7] Todas las sociedades tienen por sanción extrema la expulsión de aquel individuo que contravenga las reglas de conducta comúnmente aceptadas. Casi siempre, el resultado es fatal.
El antropólogo Colin Turnbull, que vivió junto a un grupo de pigmeos en una selva de África occidental, describió cómo un día se produjo una gran conmoción en el campamento en que habitaba. Un joven llamado Kelemoke llegó a su encuentro huyendo de otros jóvenes que le perseguían armados con lanzas y cuchillos.
Turnbull preguntó a uno de sus asistentes cuál era el problema. Kelemoke había sido sorprendido fornicando con una prima suya, contraviniendo el tabú del incesto. «Fue conducido a la selva, donde tendría que vivir solo a partir de entonces. Nadie lo aceptaría entre los pigmeos tras lo que había hecho. Y acabaría muriendo, porque no podría sobrevivir solo en la selva. La selva lo acabaría matando.»
Pero Kelemoke tuvo suerte. Algunos jóvenes le llevaron comida en secreto y «tres días después, cuando los cazadores volvían al poblado al terminar el día, Kelemoke volvió al campamento tras los cazadores, andando remolón, como si hubiera estado cazando con ellos; miró a su alrededor con cautela, pero nadie dijo nada, ni siquiera se dignaron a mirarlo; se sentó junto a todos alrededor de una hoguera; durante algunos minutos, la conversación siguió como si Kelemoke no estuviera allí, y pude ver su cara girando bruscamente de un lado a otro, pero era demasiado orgulloso para dirigirles la palabra; luego un crío llegó con un pequeño tazón con comida, enviado por su madre; el crío depositó el tazón en las manos de Kelemoke y le dirigió una sonrisa tímida aunque amistosa; Kelemoke no volvió a flirtear nunca más con su prima y ahora, cinco años después, vive felizmente casado y tiene dos hijos».[8]
Turnbull añadió: «Nunca oí de nadie sometido por completo al ostracismo, pero la amenaza siempre sigue ahí, y resulta suficiente para garantizar una buena conducta».
Mientras que una vertiente de la biología del siglo XX se sumió a la teoría de los genes egoístas, otros biólogos que estudiaban la conducta de los animales sociales llegaron a una conclusión distinta, enfatizando la naturaleza intrínsecamente cooperativa de las sociedades animales.
Resultan innumerables las especies animales que viven en grupos. Incluso formas tan simples como los corales forman colonias integradas por pequeños organismos, pólipos, que acaban formando inmensas estructuras de forma cooperativa. Lo que reconocemos como coral consta de miles de pólipos genéticamente idénticos que, juntos, forman una especie de superorganismo. Y muchas especies de insectos son también sociales, al menos en lo concerniente al cuidado de su prole. Los dermápteros, por ejemplo, a menudo guardan su prole en nidos o túneles y consiguen llevar forraje allí para alimentarla, al igual que los insectos predadores como las avispas cartoneras (Polistes dominula).[9] Dichas avispas cuidan de sus familias más inmediatas. Aunque algunas especies de insectos llevan la organización social a un nivel sin parangón en el reino animal, salvando a los humanos. Ilustran cuán lejos puede llegar la cooperación por más que casi todos los miembros de sus sociedades sean estériles y no dejen descendencia personal.
Notas bibliográficas
Phillips y Taylor, 2009, pág. 25.
Para un análisis de esta actitud prevalente, véase Wiseman, 2018.
Phillips y Taylor, 2009, pág. 25.
Williams, G., 1988, citado en Waal, 2009, pág. 9.
Dawkins, 1976, pág. 21.
Batson et al., 2009, págs. 417-26.
Waal, 2009, pág. 5.
Turnbull, 2015, págs. 104-6.
Costa, 2006, pág. 24.