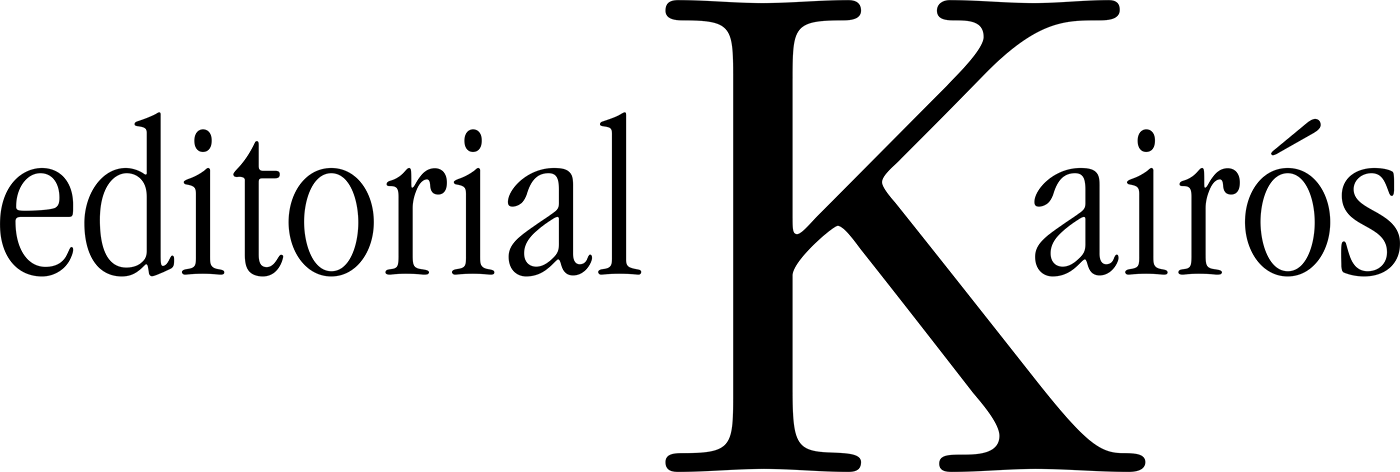¿Vivimos en una sociedad que no sabe tolerar el fracaso?
El profesor de Ética y de Antropología filosófica Francesc Torralba, autor de Mundo volátil, reflexiona acerca de la obsesión por el éxito en nuestra sociedad y en cómo ello dificulta el aprendizaje que puede conllevar el aprendizaje del fracaso.
También puedes leer: El politeísmo espumoso en un mundo volátil

En el magma de este mundo volátil, el éxito se convierte en el tótem espiritual, en el polo de atracción, más todavía, en el objeto intangible más codiciado. La aspiración de una gran parte de los ciudadanos es evidente: ser un personaje de éxito.
El afán de reconocimiento no es una novedad; es uno de los móviles fundamentales de la condición humana. Adquirir éxito en una determinada área de la vida es un modo de ser reconocido por la comunidad, de romper el anonimato y singularizarse, lo cual conlleva siempre una satisfacción personal y una mejora de la autoestima.
El éxito, en la sociedad digital, tiene un eco que trasciende la comunidad local, porque se hace visible en la red y ello tiene un efecto multiplicador, generando un campo de resonancia que trasciende, de largo, el espacio físico y la comunidad afectiva de los allegados. La aspiración a tener muchos followers en las redes sociales, a generar influjo más allá del terruño natural es un fenómeno creciente y se convierte en el baremo para medir el éxito social de un personaje público.
La pregunta decisiva es: ¿Cuántos seguidores tiene?
Sin embargo, el éxito es, como la misma sociedad, muy volátil, de tal modo que, en el caso de conseguirlo, su duración es muy breve y rápidamente se desvanece en el pantano del olvido. Esto convierte al habitante de este cosmos vaporoso en un permanente indigente.
Desea y trabaja, con ahínco, para obtener el codiciado ídolo del éxito (esa nueva deidad postmoderna), pero cuando lo alcanza, en el caso de obtenerlo, sufre desesperadamente por no caer en desgracia y para mantenerse en la cresta de la ola cuanto más tiempo sea posible.
Tener éxito constituye la meta, el camino de realización. Esta inmediata asociación de ideas entre éxito y autorrealización es, como mínimo, problemática desde un punto vista filosófico y psicológico. La realización de uno mismo no tiene que ver, necesariamente, con una actividad que sea reconocida y valorada públicamente. En ocasiones, lo que de verdad nos realiza como seres humanos es lo más discreto de nuestra biografía, el don que somos capaces de entregar, secreta y generosamente, a quienes amamos. [1] A veces, el éxito económico, mediático o político no es suficiente para colmar el infinito vacío existencial que percibe el habitante en sus adentros.
Anualmente se publican miles de libros sobre cómo tener éxito en todas las áreas de la vida; en lo social, en lo afectivo, en lo laboral, en lo deportivo, en la imagen pública, en lo económico. Se proscribe el fracaso y, en especial, al fracasado. Se impone la idea de que todo reto, por difícil que sea, es posible de alcanzar, que no existen límites, que la voluntad, debidamente entrenada, puede alcanzar los objetivos más arduos, tanto en el deporte, como en lo profesional. Esto tiene como consecuencia la frustración, la decepción personal.
La palabra límite también está proscrita, fuera del vocabulario común. Desaparece en la educación, también en el diseño del propio proyecto vital. Se parte de la imagen fantasmagórica de un ser que lo puede todo, que carece de fronteras, de limitaciones, que puede hacer realidad cualquier argumento de su imaginación. La consecuencia de ello es la sociedad de la decepción.[2]
Emergen figuras, veneradas mediáticamente, que son verdaderos ejemplos de audacia, de superación, de esta cultura de la ilimitación. La filosofía No limit se impone en el imaginario colectivo. Estas celebridades consiguen superar metas imposibles, tanto en lo deportivo como en lo laboral; se convierten en arquetipos del éxito y de la superación y generan procesos de imitación a gran escala.

El deseo de reconocimiento no es ninguna novedad en la sociedad gaseosa, más bien es una constante de la condición humana. Todos necesitamos ser reconocidos por los otros, pero en nuestra esfera social este reconocimiento pasa, necesariamente, por el éxito.
El significado de la palabra éxito, en un mundo gaseoso como el nuestro, tiene, sin embargo, muy poco recorrido. Tener éxito es triunfar y triunfar es conseguir hacer realidad los propios sueños. Su antítesis, el fracaso, es ocultado, marginado, sibilinamente escondido en la trastienda de la propia biografía, pues solo quien tiene éxito o, al menos, le acompaña un aura de éxito es aceptado, reconocido y objeto de estima.
No se concibe el valor pedagógico inherente al fracaso. No se observa el valor positivo del fracaso, la necesidad que tenemos de él para aprender y mejorar como seres humanos. Se crea el mito de que nadie fracasa en lo afectivo, en lo educativo, en lo laboral, en lo deportivo, que todos los niños progresan adecuadamente en la escuela, lo cual no permite reconocer los propios límites y extraer las debidas lecciones para la vida práctica.
El fracaso –decíamos– se ha convertido en una palabra prohibida. Y, sin embargo, en tanto animal vulnerable, el ser humano siempre está expuesto a fracasar en sus empeños por realizar un determinado proyecto.
La tolerancia a la frustración es la gran virtud que se debería administrar públicamente, así como el sentido de los límites y la humildad, porque el fracaso, como el error, es una posibilidad inherente al ser vulnerable.
Errare –decían los clásicos– humanum est. No tendría sentido referirse a la posibilidad del fracaso en un Dios omnipotente, pero, en el ser humano, el error es algo que se debe contemplar, algo con lo que se debe contar. El fracaso, además de ser una situación‐límite, puede ser descrito como una pequeña muerte personal o, mejor dicho, como la anticipación de lo que será la muerte en mayúsculas.
La vida gaseosa se instala en el presente; la felicidad radica en gozar y sentir ahora y aquí, y no en la consecución de un proyecto de difícil realización. El temor a fracasar, a ser etiquetado negativamente en las redes sociales, tiene como consecuencia la parálisis, la imitación de los patrones establecidos, de lo que funciona correctamente. Ello amputa la propia creatividad y fantasía.
El miedo a fracasar paraliza a la persona y, sin embargo, esta solo puede progresar como ser humano si tiene la audacia de enfrentarse a sus límites, de explorar sus fronteras personales, de reconocer sus errores y sus fracasos. Este aprendizaje no solo la hará más humilde, sino también más sensible a los otros seres humanos, más tolerante a sus errores y más comprensiva con sus fracasos. El fracaso, bien digerido, es un antídoto a la vanidad y un catalizador de la humildad.
Notas
[1] He tratado esta cuestión en La lógica del don. Khaf, Madrid, 2011.
[2] Cf. G. LIPOVETSKY. La sociedad de la decepción.