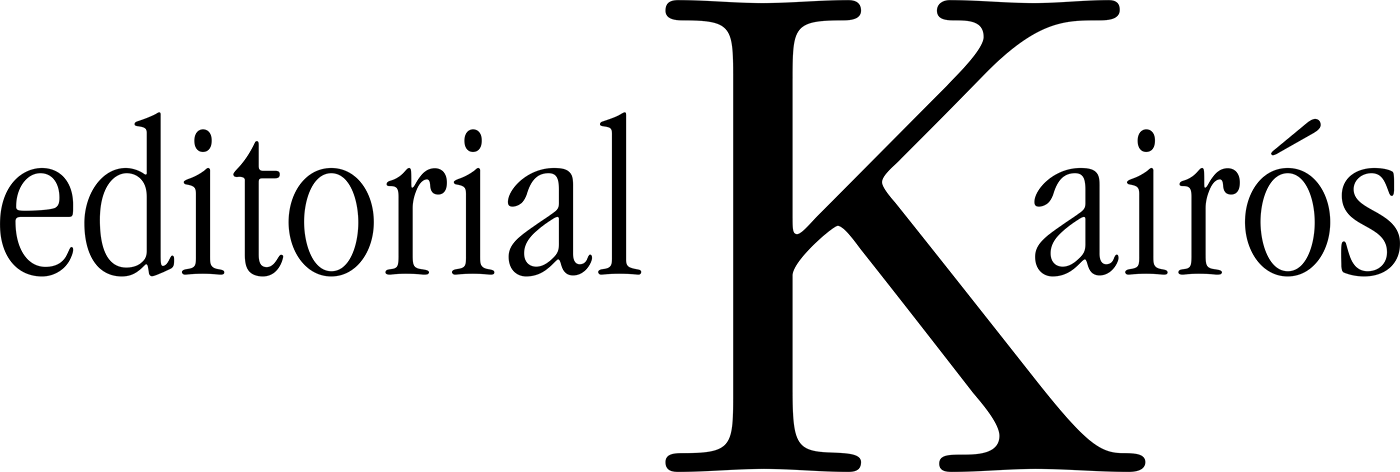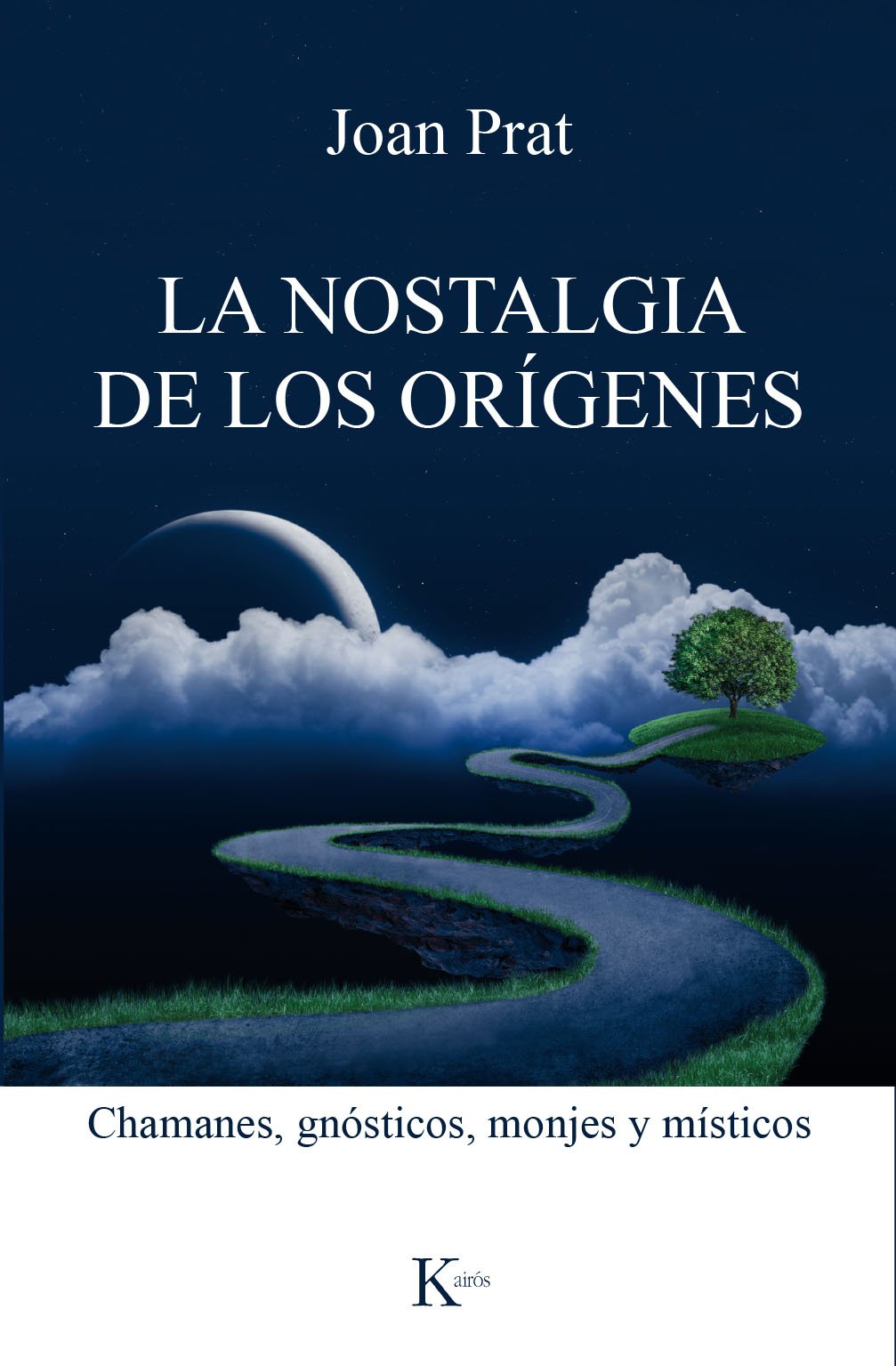El pensamiento esotérico en la historia occidental: un apunte mínimo
Desde Platón y los matemáticos griegos hasta el poeta, grabador y visionario inglés William Blake, llegando hasta la contemporaneidad, Joan Prat traza en este fragmento de su libro La nostalgia de los orígenes una cartografía breve pero sumamente estimulante y documentada del pensamiento esotérico en Occidente.
La historia del pensamiento esotérico ha sido trazada con competencia por varios autores, entre los cuales destacan los franceses Antoine Faivre (1992) y Frederic Lenoir (2004) y, entre nosotros, Vicente Merlo (2007).
Casi todas las revisiones comienzan con Pitágoras, continúan con Platón y Plotino, y abordan el hermetismo alejandrino y las diversas variantes de la gnosis ya tratadas. Para no redundar en lo ya dicho, me centraré en los tres filósofos mencionados.
Porfirio, discípulo de Plotino, escribió una Vida de Pitágoras (1987), que vivió en el siglo VI a. C. En ella cuenta que Pitágoras practicó una vida de pureza y askesis, imprimiendo y exigiendo en su escuela un ambiente de estudio y recogimiento. De los sacerdotes egipcios aprendió la importancia de la ciencia de los números, que, junto con la música, reflejan la armonía universal que caracteriza el funcionamiento del cosmos. Según su biógrafo, Pitágoras, además de las matemáticas egipcias conoció el saber de los caldeos y de los fenicios. En su doctrina filosófico-metafísica ocupaba un lugar importante el conocimiento de los sueños y la firme creencia en la inmortalidad de las almas y el proceso consiguiente de la metempsicosis o transmigración de las mismas.
Platón (siglos V-IV a. C.) en sus viajes se familiarizó con la astronomía egipcia y en la Magna Grecia conoció e hizo suyo el pensamiento y la filosofía de los círculos pitagóricos. De esta forma, la metafísica platónica se expresa con lenguaje órfico-pitagórico con frecuentes apelaciones al mito. Son famosos sus mitos de origen –el de la edad de oro inicial y el conocido mito de la caver- na que se explica en la República–; también los que refieren a la caída de las almas desde las esferas celestiales a la tierra, así como los relatos escatológicos sobre el destino que les espera en el más allá.19
El eje central de la filosofía platónica lo constituye la teoría de las ideas, desarrollada en el Banquete, Fedón, Fedro y la República. A pesar de las referencias anteriores a ciertas doctrinas platónicas hechas al tratar de la gnosis clásica y también en la cábala judía, se me permitirá redundar brevemente en las mismas. Como es bien sabido, Platón contrapone el mundo de las ideas, el de la verdad, con el mundo de la opinión, el de la realidad sensible. Las ideas, para el filósofo ateniense, sustituyen los números pitagóricos y, como estos, son arquetipos modélicos de la realidad que reflejan la esencia de las cosas de manera inmutable, eterna y atemporal.
Las ideas, pues, son esencias divinas que forjan los modelos que después se manifiestan en el mundo sensible. Este último es un pálido reflejo, una mala copia del auténtico, pero es donde vivimos los mortales. El mundo sensible, a diferencia del inteligible, carece de consistencia propia, es un mundo de sombras y la verdadera ciencia es aquella que especula sobre las ideas y deja de lado la realidad sensible.
Una dualidad muy similar explica al ser humano, un compuesto de alma y cuerpo. Siguiendo también aquí las metáforas órficas y pitagóricas, Platón plantea el cuerpo como la cárcel o el sepulcro del alma, y el estado natural del ser humano en la tierra sería la ignorancia. La única posibilidad de superar esa torpeza, sueño e ignorancia es a través del conocimiento, de la filosofía o amor al saber, que conduce al despertar del alma. La teoría del conocimiento platónica ha sido también esbozada con anterioridad. Recuérdese que, para Platón, antes de nacer a la vida terrenal, nuestras almas habían deambulado y conocido directamente el mundo de las ideas en el que residían. Con la caída primordial, explicada también con el lenguaje mítico del auriga y los dos caballos, el obediente y el díscolo, que provoca el batacazo, el alma olvida el mundo de las esencias que, sin embargo, podrá ir redescubriendo a medida que reflexione y filosofe. Es el proceso que Platón denomina la anamnesis, la recordación progresiva de aquellos saberes que permanecen en nuestro interior en estado latente, sin que, en muchas ocasiones, sepamos que existen. Conocer es, pues, recordar aquellas huellas indelebles que permanecen en nuestra consciencia original, forjada en el mundo primigenio de las ideas. Asimismo, en la concepción antropológica defendida por Platón, la doctrina órfica y pitagórica de la transmigración de las almas o metempsicosis ocupa un lugar relevante como se argumenta en los diálogos que llevan por título Menón y Gorgias.
Por último, la cosmología. En uno de sus últimos diálogos, el Timeo, Platón pone en boca de un pitagórico, Timeo de Locris, sus especulaciones cosmológicas directamente vinculadas a un personaje divino o semidivino –el demiurgo–, que es el artesano que crea el mundo sensible inspirándose en los arquetipos del mundo de las ideas. Esta tesis, como ya he señalado repetidamente, fue recogida por la gnosis clásica e indirectamente también por la cábala judía.
La saga de pensamiento filosófico iniciada por Pitágoras y continuada por Platón finaliza con Plotino, el representante máximo del neoplatonismo. Plotino nació en el siglo III d. C., en un momento en que el Imperio romano se desmoronaba y una crisis aguda se expandía como una mancha de aceite, generando angustias variadas. Según fuentes poco fiables, nació en Egipto, pero su formación fue helénica. Cumplidos los veintisiete años, se sintió atraído por la filosofía. Jesús Igal, traductor y comentarista de la Vida de Plotino de Porfirio y de las Enéadas (2008), advierte que este impulso debe ser interpretado como una especie de vocación o llamada interior con un trasfondo religioso y moral de primer orden (Igal, 2008, pág. 9).
Porfirio (que como se recordará ya había escrito la Vida de Pitágoras) fue discípulo de Plotino y lo presenta como un asceta y místico (algunos lo han asimilado a un claro perfil monástico, aunque no era cristiano), vegetariano, parco en el comer y en el dormir y que permaneció célibe toda su vida, anhelando unirse a la divinidad. Compartía las ideas gnósticas de su época (a pesar de sus críticas a la gnosis) y se avergonzaba de vivir en su cuerpo. Meditaba profundamente y su máximo afán era hallar un método práctico para liberarse del cuerpo y de sus pasiones. En su doctrina filosófica hizo suya la tesis platónica de la huida y la subida del alma, «huida y subida que [...] son, además, un retorno [...], una entrada en sí mismo. Hay que huir del mundo de acá al de más allá y retornar, como Ulises, a la verdadera patria» (Igal, 2008, pág. 23).
La huida, continúa el mismo comentarista, se consigue despertando la vista interior que todos poseemos, pero que pocos usan y que conduce el ascenso hacia el Uno, o el Uno-Bien, como él lo denomina. Esas ideas platónicas y gnósticas caracterizan el contenido de fondo de sus Enéadas.
Antes de alejarnos del mundo antiguo con los filósofos que acabamos de citar, vale la pena recordar que en estos siglos (II a. C. hasta III-IV d. C.) florecieron, como ya hemos visto en apartados anteriores, los escritos denominados Hermética (tratados sobre astrología, alquimia, teosofía y teúrgia) y, dentro de los mismos, el Corpus hermeticum, con el importante tratado teosófico conocido como Poimandrés. Asimismo, en estos primeros siglos florece la doctrina estoica y neoplatónica y asistimos a los albores de la cábala hebrea con el Sefer Yetzirah. También se produce la eclosión de la tradición gnóstica: la judía con los rollos de Qumrán y la pagana, cristiana y judía con los de Nag Hammadi.
Una última cita que procede de la filosofía estoica y que, según mi parecer, resume bien la concepción gnóstico-esotérica de la antigüedad y quizás también del esoterismo de todos los tiempos. Dice así:
«Para ellos [los estoicos], una “simpatía universal, cósmica” une a todos los seres del universo, y no hay ningún hecho que no esté vinculado por relaciones necesarias a todo el conjunto de los hechos pasados, presentes y futuros. El hombre no puede levantar un dedo, decían ellos, sin que el efecto repercuta en el mundo entero. Estas relaciones están ocultas a la razón humana, pero existen sin lugar a dudas. De entrada, no se ve la relación que puede existir entre el vuelo de un pájaro o el color del hígado de una víctima y el ganar una batalla, pero es imposible que no exista. El papel de la Providencia, en la cual los estoicos creían con toda su alma, consiste, precisamente en revelar esas relaciones subsidiarias, esos hilos que existen, pero que la lógica ordinaria es incapaz de comprender» (Flacelière, 1972, pág. 111, traducción mía).
Al adentrarnos en la Edad Media, nos topamos con la potente figura de Hildegard von Bingen, la monja alemana que vivió –o mejor malvivió, ya que estuvo enferma permanentemente– en el siglo XII y desde muy niña tuvo el don de la visión y de la profecía. Ella misma lo cuenta en una carta en la que escribe:
«Desde mi infancia, cuando todavía no tenía ni los huesos, ni lo nervios, ni las venas robustecidas, hasta ahora que ya tengo más de setenta años, siempre he disfrutado del regalo de la visión en mi alma. En la visión, mi espíritu asciende, tal como Dios quiere, hasta la altura del firmamento y otros aires, y se esparce entre pueblos diversos en lejanas regiones y lugares que son remotos para mí. Y como veo de este modo mi alma, así también las contemplo según el cambio de las nubes y otras criaturas. Pero no veo esto con los ojos exteriores, ni oigo con los oídos exteriores, ni percibo con los pensamientos de mi corazón, ni a través de ninguno de los cinco sentidos, sino en mi alma, mientras están abiertos mis ojos exteriores, de tal modo que nunca he sufrido éxtasis y pérdida de los sentidos, sino que veo todo esto despierta tanto de día como de noche» (Victoria Cirlot, 2001, pág. 45).
A los cuarenta y dos años, Hildegard recibe una orden de Dios en la que le manda escribir las visiones y secretos revelados por el cielo, y así comienza la redacción de Scivias (Conoce los caminos), su primera obra profética y posiblemente la más famosa. A esta le sucedió Libro de los méritos de la vida, de carácter moral, y Libro de las obras divinas, de tema cosmológico. [1]
Otra figura señera de la Edad Media es Ramón Llull (1235- 1315), que en su intento de armonizar las verdades de la fe con las de la ciencia escribió su Ars Magna, que propugnaba una combinatoria compleja y pretendidamente universal compuesta por figuras, figuras geométricas, letras, números, principios/significados, virtudes y atributos divinos, y todo ello funcionando a modo de una combinatoria global que recuerda las especulaciones de la alquimia y de la cábala de la época. Recuérdese que entre los siglos XII-XIII se dan a conocer dos joyas de la corona de la doctrina cabalística: el Sepher ha Bahir, de los círculos de Provenza, y el Sepher ha Zohar, de Moisés de León. Por la misma época de Llull, otro personaje tan inquieto, viajero y prolífico como él –pienso claro está en Abraham Abulafia (1240-1292)– daba a conocer su obra esotérica, ocultista y mística.
Hacia 1460, es decir ya en el Renacimiento, un monje de Macedonia viajó a Florencia con un ejemplar del Corpus hermeticum que Marsilio Ficino, auspiciado por Cósimo de Médicis, tradujo. Por aquel entonces se creía que los textos del Corpus se habían redactado en Egipto. Además de Ficino, también Pico de la Mirandola y Nicolás de Cusa se interesaron por la astrología, la alquimia y la cábala, ciencias o disciplinas que integran la Occulta Philosophia o Prisca Theologia de H. Cornelius Agrippa, el mago por excelencia del Renacimiento, que compartió esa misma condición con Giordano Bruno, quien, acusado de hechicerías, tuvo la mala fortuna de ser condenado a morir en la hoguera.
Otra figura que brilló con luz propia fue Teophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541), más conocido como Paracelso,[2] hombre de vida turbulenta y aventurera y de un saber enciclopédico que manejó como nadie las ciencias ocultas –astrología, alquimia y magia– en una síntesis muy peculiar. Cultivó la medicina oculta, en la que mezclaba sabiamente los principios mágicos con la experimentación más empírica y práctica. Extraordinario conocedor de los fenómenos naturales, para él, la naturaleza no era más que la epifanía de la divinidad, lo que denominaba como las magnalia Dei. En sus teorías y escritos defendió que toda la creación era un todo integrado y estableció las correlaciones entre el hombre, la tierra y los astros, por un lado, y los astros, los metales y los elementos químicos, por otro.
A caballo entre los siglos VXII y XVIII vivió Emmanuel Swedemborg, matemático, ingeniero y científico reputado que, como consecuencia de sus sueños y una visión, interrumpió sus actividades científicas para redactar su obra más importante, Arcana Coelestia, sobre las correspondencias entre la naturaleza y el hombre y el hombre y Dios. Tanto en esta obra como en las restantes y concretamente en Del cielo y del infierno (2006), que es la que conozco mejor, Swedemborg da rienda suelta a sus dotes de visionario, médium, clarividente y profeta, y establece una geografía descriptiva de los otros mundos, que dice haber visitado o vivido en sueños y visiones, y haber obtenido información a través de las conversaciones mantenidas con los muertos, los ángeles y los diablos, residentes en estos otros mundos.
En este mismo siglo XVIII destacó el médico suabo Franz Anton Mesmer, que vivió entre Viena y París y desarrolló la doctrina del magnetismo animal, que publicó en su magna obra De influxu planetarum in corpus humanum, su tesis doctoral, en la que postula la existencia de un fluido energético invisible que vincula los seres celestes con la tierra y con los cuerpos animados. Mesmer consideraba que los humanos nacemos dotados de un sentido interno que nos pone en relación íntima con el conjunto del universo.
La cadena esotérica y visionaria continuó con el poeta, grabador y visionario inglés William Blake, de vida interior atormentada y autor de una extensa obra en la que destacan sus Libros proféticos y muy especialmente el titulado El matrimonio del cielo y el infierno. Autodidacta influido por la concepción gnóstica y teosófica, buen conocedor de Swedenborg, sus versos proféticos y apocalípticos son la obra de alguien que veía a Dios por la ventana de su dormitorio y se desayunaba con los profetas Isaías y Ezequiel. Daniel-Rops (1946, pág. 75), estudioso de su vida y obra, lo considera un digno sucesor de Dante y Milton.
Con el Romanticismo del siglo XIX abundan los proyectos colectivos o individuales que giraban alrededor del esoterismo, el espiritismo, el ocultismo y la teosofía. Antoine Faivre (1992) cita, principalmente, la Naturphilosophie alemana, que defendía una concepción de la naturaleza a la que trataba como un texto o un mapa que debe ser descifrado a partir de sus correspondencias. Algunos de sus máximos representantes fueron minerólogos, geólogos, químicos, ingenieros, médicos y también poetas o literatos que interpretaban los fenómenos de la naturaleza con mente teosófica. Frederich Samuel Hahneman (1775-1843), fundador de la homeopatía moderna, vivió este clima y sus experimentaciones sobre la ley de los semejantes; sus tesis sobre la energía o fuerza vital son claros deudores de las ideas que circulaban en el contexto.
También en el siglo XIX florece el espiritismo en Europa con H.L. Rivail, más conocido como Allan Kardec, autor del famoso Libro de los espíritus (1857). Las hermanas Fox, a su vez, revolucionaban el panorama sobre el más allá en Estados Unidos. Kardec, en su libro ¿Qué es el espiritismo? (s.f.), lo define diciendo: «El espiritismo es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica, consiste en las relaciones que pueden establecerse con los espíritus; como doctrina filosófica, comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de semejantes relaciones». Podemos definirlo así: «El espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus, y de sus relaciones con el mundo corporal» (Kardec, s.f., pág. 7). [3]
Lenoir (2004) comenta que el representante más conspicuo del ocultismo (entendido como la parte práctica del esoterismo) fue Alphonse-Louis Constant (1810-1875), más conocido como Eliphas Lévi, autor del texto Dogme et rituel de la Haute Magie (1854-1856).
Asimismo, Elena Petrovna Blavastky (1831-1891), más conocida como Madame Blavastky, y el coronel Olcott fundaban la Sociedad Teosófica en Nueva York, en el año 1875. Los objetivos de la sociedad eran triples: a) formar el núcleo de una fraternidad universal; b) favorecer –«encourager» en el original– el estudio de todas las religiones, de la filosofía y de la ciencia; y c) estudiar las leyes de la naturaleza, así como los poderes psíquicos y espirituales del hombre (Faivre, 1992, pág. 93). La obra de los pioneros fue continuada unas décadas después por Alice Ann Bailey con su Escuela Arcana, y por Annie Besant y Rudolf Steiner, creador de la antroposofía, extendiendo el mensaje teosófico principalmente en Inglaterra y Alemania. Todos ellos, como apunta V. Merlo (2007), difundieron el saber de Oriente por Occidente y favorecieron la gestación del esoterismo contemporáneo.
Un buen libro de Gerhard Wehr (1997), titulado Maîtres spirituels de l’Occident. Vie et enseignement, describe con detalle algunos personajes del siglo XIX y XX, que caen dentro de la categoría de los que él denomina homo magus. Los seleccionados y analizados por Wehr son: Helena Petrovna Blavastky, Rudolf Steiner, Krishnamurti, Alice Ann Bailey, G.I. Gurdjieff, René Guenon, Julius Evole, C.G. Jung, Karlfried Graf Dürckheim y Valentin Tomberg.[4] Todas y todos ilustran bien el homo magus, enfrentados a la ortodoxia vigente y por ello percibidos a menudo como herejes, marginales o magos, además de gnósticos o místicos. Otra característica que comparten es su dimensión espiritual interior, que los hace poseedores de una sabiduría secreta a la que únicamente tienen acceso los iniciados. Wehr los considera representantes del esoterismo legítimo, que consiste en «no solo acumular un saber secreto, sino en seguir un camino de experiencia interior» (Wehr, 1997, pág. 12) que asimila al «camino del héroe».
Otros nombres que no acostumbran a faltar en las historias del esoterismo son los de Michel de Nôtre-Dame, el famoso Nostradamus, Piotr D. Ouspenski, discípulo de Gurdjieff y autor de un libro de éxito –El cuarto camino (2005)–, sin olvidar los académicos Mircea Eliade, Henry Corbin y René Guenon, volcados, respectivamente, en India, Irán y Egipto. Los tres, además de brillantes teóricos, podían estar involucrados en los principios gnóstico-esotéricos que analizaban, al igual que otros intelectuales como Carl Gustav Jung y Gilbert Durand.
Sobre los fundamentos teóricos del esoterismo actual y más concretamente sobre las fuentes doctrinales del New Age, me ocupé en el primer capítulo de un libro colectivo Els nous imaginaris culturals: Espiritualitats orientals, teràpies naturals i sabers esotèrics (2012), al que remito al lector interesado.
Notas
Véase la notable edición de Victoria Cirlot (2001) Vida y visiones de Hildegard von Bingen, en la Biblioteca Medieval de Siruela. Tanto la introducción como el epílogo de Cirlot, titulado este último «Técnica alegórica o experiencia visio- naria», sitúan perfectamente a la autora de Scivias.
Jolande Jacobi (2007), discípula aventajada de Carl Gustav Jung, preparó la edición de Paracelso. Textos esenciales, que además cuenta con un texto introductorio de Gerhard Wehr, «Paracelso: Arcano y jeroglífico», y dos artículos finales del mismo Jung, «Paracelso» y «Paracelso como médico» (1941), muy útiles para comprender a este personaje tan inquieto intelectual como vitalmente.
No recuerdo haber leído el Libro de los Espíritus. Sí otros textos de la Editorial Maucci, S.L., tales como: ¿Qué es el espiritismo? y Instrucción práctica sobre manifestaciones espiritistas, ambos sin fecha de edición. También Los fundamentos del espiritismo, de Allan Kardec y Gabriel Delanne (1954), en una edición de Novedades de Libros de México. Gerard Horta, antropólogo catalán, se ha ocupado del tema en dos libros: De la mística a les barricades. Introducció a l’espiritisme català del XIX dins el context ocultista europeu (2001) y Cos i revolució. L’espiritisme català o les paradoxes de la modernitat (2004).
Hay otro texto más liviano y divulgativo, titulado Siete vidas esotéricas (de Paracelso a Rasputín), va firmado por Octavio Aceves. Los personajes seleccionados son: Paracelso, Giordano Bruno, el conde de Saint Germain, Joseph Balsamo, más conocido como Cagliostro, Eliphas Lévi, el Maestro Philippe y Rasputín