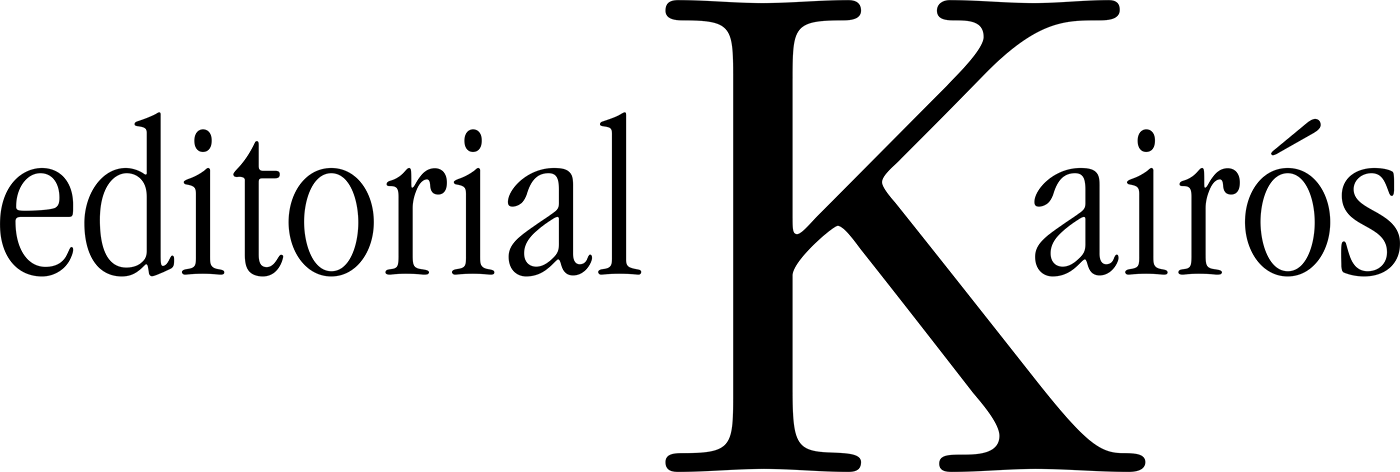¿Qué relación existe entre felicidad, innovar e imaginar?
Los avances más importantes en nuestra especie no habrían sido posibles sin nuestra capacidad de innovar. Si innovamos es, también, gracias a nuestro potencial imaginativo, a nuestra imaginación. Sin embargo, ¿nos hace ello más felices?
Peter Russell reflexiona en este fragmento de su nuevo libro Déjalo ir acerca de la relación entre felicidad, imaginación e innovación.
¿Somos una especie con la capacidad de innovar que no logra ser feliz?
La capacidad exclusiva de los seres humanos para crear un mundo mejor se debe a tres grandes avances evolutivos.
En unos cuantos millones de años –un mero parpadeo en el tiempo de la evolución–, el cerebro de nuestros antepasados triplicó su tamaño. Las áreas responsables de la planificación, la toma de decisiones y la conciencia social crecieron rápidamente, junto con las áreas relacionadas con la cognición y el procesamiento del lenguaje.
Los músculos faciales y la laringe también cambiaron, permitiendo a nuestros antepasados emitir los complejos sonidos indispensables para el lenguaje. Todos los animales aprenden de la experiencia, pero con el lenguaje, los humanos pasaron a aprender no solo de sus propias experiencias, sino también de las de los demás. Podían contarse unos a otros lo que habían visto, oído o descubierto y construir de ese modo un cuerpo colectivo de conocimientos, mucho mayor que el que resulta accesible a un solo individuo.
La capacidad del lenguaje no solo supuso que las personas se comunicasen entre sí, sino también que hablasen consigo mismas, en el interior de su propia mente, lo cual es la esencia de lo que por lo general denominamos pensamiento. El pensamiento les permitía identificar patrones en su experiencia, formar conceptos y establecer generalizaciones. Podían aplicar la razón, comprender el mundo, decidir cursos alternativos de acción y elaborar planes.
No obstante, para que todo eso pudiera llevarse a la práctica, tenían que ser capaces de convertir los planes en acción. Y aquí es donde entra en juego otra característica exclusiva de los seres humanos: la mano o, para ser más precisos, el pulgar oponible, que transformó la mano en un órgano elegante y versátil con el que manipular el mundo.
Si combinamos este poder de cambiar las cosas con un creciente conjunto de conocimientos y la facultad de pensar, razonar y tomar decisiones, tenemos una criatura capaz de moldear la arcilla de la Madre Tierra en una diversidad de formas novedosas.
Aprendimos a afilar las piedras, lo que nos proporcionó hachas, cuchillos y puntas de lanza. Construimos refugios y confeccionamos ropa. También domesticamos el fuego, lo que nos ayudó a calentarnos, a cocinar alimentos y, más tarde, a fundir metales. Desarrollamos la agricultura, sembramos semillas y regamos la tierra. Inventamos la rueda, creamos nuevos medios de transporte, encontramos fuentes alternativas de energía y creamos nuevos materiales. Y creamos herramientas cada vez más sofisticadas con las que llevar a cabo todas estas actividades. De ese modo, fuimos ampliando el poder inherente a la mano humana hasta convertirlo en un conjunto de tecnologías capaces de cambiar el mundo en formas que habrían sido inimaginables para nuestros antepasados.
El pulgar oponible tuvo otra consecuencia crucial: hizo posible la escritura y nos permitió registrar la riqueza de conocimientos que íbamos adquiriendo. Y no nos detuvimos en la escritura, sino que seguimos avanzando hasta inventar la imprenta, luego el teléfono, la radio, la televisión, los ordenadores e internet.
Pero, detrás de estos avances, había un tema recurrente: queríamos vivir más tiempo y con mayor salud; tratábamos de reducir el dolor y el sufrimiento; queríamos crear un mundo en el que sentirnos seguros y protegidos. Deseábamos sentirnos más tranquilos, satisfechos y felices. Tal vez no éramos conscientes de ello, pero lo que buscábamos no eran sino formas de retornar a la mente natural.
Y, sin embargo, a pesar de todos nuestros progresos, las cosas no han funcionado tan bien como hubiésemos deseado.
¿Son los habitantes del mundo desarrollado más felices que los indios yanomamis de la selva brasileña o los sentineleses de las islas Andamán, dos culturas que hasta hace muy poco no estaban contaminadas por el mundo moderno?
¿Somos más felices hoy que hace cincuenta años? Un estudio realizado en el año 1955 reveló que un tercio de la población adulta de Estados Unidos se sentía contenta con su vida. El mismo estudio, repetido treinta y cinco años después, ponía de manifiesto que el número de personas satisfechas con su vida no había variado, a pesar de que la productividad y el consumo per cápita se habían duplicado a lo largo de ese periodo.
Entonces, ¿por qué, a pesar de nuestro evidente progreso, seguimos sin ser felices? La respuesta radica en otro factor esencial para nuestra creatividad: la imaginación.
De la innovación a la imaginación o la relación entre ambas y la felicidad
La palabra imaginación significa, literalmente, la capacidad para «crear imágenes» mentales, lo cual incluye no solo objetos visuales, sino también otras modalidades sensoriales: sonidos, olores, sabores, texturas y sentimientos. Nuestros pensamientos también aparecen en la mente, por lo general como una voz en el interior de nuestra cabeza, en forma de conversaciones que mantenemos con nosotros mismos.
Los pensamientos desencadenan imágenes mentales. Podemos tener, por ejemplo, la idea de una puesta de sol, y seguidamente contemplar una imagen mental de la misma. Es posible pensar en las primeras líneas de la Quinta sinfonía de Beethoven, en el estribillo de «All You Need Is Love» o en alguna otra pieza musical conocida y escucharla en nuestra mente. Podemos pensar en una ciudad extranjera e imaginar cómo sería caminar por sus calles. Incluso podemos imaginar algo imposible (o muy improbable) como un elefante rosa o una ballena jorobada en el desierto hablando japonés. Pensar amplió nuestra relación con el tiempo. Podemos pensar en un momento anterior (en lo que hicimos el fin de semana pasado, por ejemplo) y desencadenar una serie de recuerdos. También revivimos en nuestra imaginación la historia de nuestra propia vida, aprendiendo de ella, a veces alegrándonos y otras lamentándonos. Y podemos retroceder aún más, más allá de nuestra memoria e imaginar las personas y acontecimientos que nos precedieron; podemos retroceder en el tiempo hasta generaciones anteriores, hasta nuestros antepasados y hasta lo que les precedió a ellos. Podemos imaginar cómo empezó la vida misma e incluso el universo.
También tenemos la capacidad de pensar en el futuro, imaginando qué cenaremos, a dónde iremos mañana o durante nuestras próximas vacaciones. Podemos especular sobre lo que ocurrirá, planificar con antelación y tomar decisiones acerca de situaciones que quizá no se produzcan en muchos años. Y podemos imaginar cómo será el mundo mucho después de que hayamos muerto.
La imaginación añade una nueva dimensión a la realidad. Nuestra realidad primaria es la experiencia sensorial inmediata: lo que vemos, oímos, saboreamos, olemos, tocamos y sentimos en el momento presente. Sin embargo, el mundo de la imaginación –pensamientos, recuerdos y posibles futuros– existe en una realidad secundaria paralela.
De entrada, llamar a la imaginación realidad parece extraño. Tendemos a pensar que la realidad es el mundo físico, mientras que lo que sucede en la mente no lo es.
Hay algo de verdad en esto en la medida en que la realidad objetiva de nuestros sentidos es algo que todos podemos observar y en lo que coincidimos. La imaginación tiene un carácter subjetivo y privado y, en ese sentido, no forma parte del mundo real que presenciamos «ahí afuera». En cambio, nuestra experiencia subjetiva es muy real para nosotros. Los sueños que tenemos por la noche son reales en ese momento. Quizá sean creados a partir de la memoria y no de la experiencia sensorial presente y estén influidos por necesidades y motivaciones inconscientes, pero son lo suficientemente reales como para hacernos sentir miedo o excitación, elevar nuestro ritmo cardiaco o provocar sudoración. Los recuerdos de nuestra infancia o las imágenes de nuestras próximas vacaciones son experiencias reales, como también lo son nuestros pensamientos. Es posible que solo existan en nuestra mente, pero ahí son muy reales.
Ambas realidades –nuestra experiencia del presente y el mundo de nuestra imaginación– coexisten la mayor parte del tiempo. Podemos ver un capullo en un arbusto y, en nuestra mente, recordar su nombre e imaginar cómo será la flor cuando se abra. Asimismo, conduciendo por una calle, vemos el tráfico y empezamos a visualizar rutas alternativas.
Ser capaz de vivir en ambas realidades es un factor intrínseco al ser humano y, lo que es más importante, desempeña un papel crucial en la creatividad y la innovación. Todo lo que hemos creado, desde la rueda hasta internet, comenzó en la imaginación de alguien.
La innovación –literalmente «traer lo nuevo»– comienza en forma de intuiciones, ideas o imágenes mentales. En nuestra imaginación evaluamos la situación, jugamos con diferentes escenarios, elegimos alternativas, planificamos los pasos a dar, etcétera Y posteriormente, cuando ya hemos decidido una línea de acción, traemos lo nuevo al mundo.
Pero la imaginación también tiene un coste. Tal vez sea tan absorbente que eclipse nuestra experiencia del momento presente. Puede empezar como una pequeña burbuja de pensamiento. Quizá nos preguntemos qué tiempo hará mañana y entonces recordamos que están previstas lluvias. Empezamos a pensar en el lugar al que tenemos que ir y en cómo estaremos en dicho lugar. ¿Qué debemos llevar? ¿Cómo nos sentiremos? ¿Tenemos que cambiar nuestros planes? En poco tiempo, esta burbuja de pensamientos, inicialmente inocua, se ha convertido en una realidad alternativa en toda regla. Nuestra atención se absorbe en el mundo del mañana y el momento presente pasa a un segundo plano.
Nos hallamos, literalmente, perdidos en nuestros pensamientos. Al dejarnos arrastrar por mundos imaginados, perdemos la conciencia de nuestro ser aquí y ahora.
Para empeorar las cosas, las realidades imaginadas suelen desencadenar emociones innecesarias e inoportunas. Nos volvemos temerosos ante posibles desgracias. Nos preocupamos por si tomaremos la decisión correcta, o bien nos obsesionamos con situaciones sobre las que no tenemos ninguna influencia directa.
Como señalaba Mark Twain: «Soy un hombre viejo y he conocido muchos problemas, pero la mayoría de ellos nunca sucedieron».