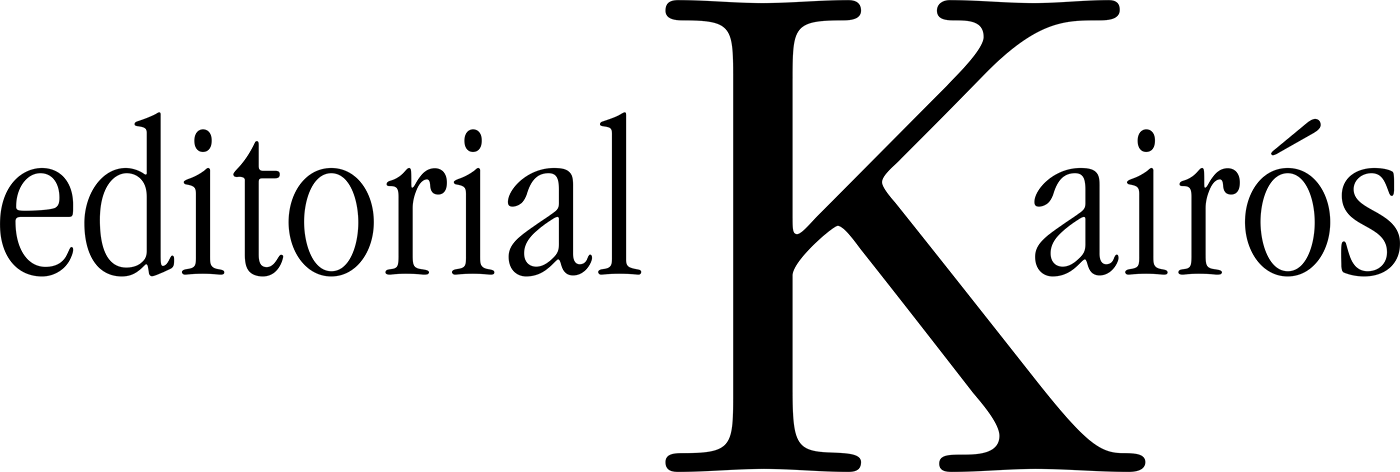Perder a un ser querido: Manifestaciones tempranas del duelo
La pérdida del interés por cosas que antes nos gustaba hacer, la reacción perjudicial de personas de nuestro entorno o la negación de del dolor son algunas de las cosas con las que podemos encontrarnos tras perder a un ser querido. En este fragmento de su libro Soportar lo insoportable, Joanne Cacciatore expone con detalle y basándose en su propia experiencia como profesional las manifestaciones del duelo.
Joanne Cacciatore es sacerdotisa zen, dirige la Miss Foundation, dedicada a la práctica del acompañamiento en el duelo, y Selah Carefarm, centro de reposo para las personas afligidas por experiencias traumáticas. Es doctora por la Universidad de Nebraska-Lincoln. Sus investigaciones se han publicado en revistas científicas y en destacados medios de comunicación.
Una madre describe la siguiente escena, en la que fue informada del fallecimiento de su hijo:
El médico entró en la habitación. Era pasada la medianoche. Dijo de manera tan fría, desapegada y carente de emociones como ninguna cosa que jamás hubiese escuchado: «No hemos podido hacer nada. Ha muerto». Y luego salió de la habitación y nos quedamos solos de nuevo, excepto por el capellán del hospital que parecía muy apenado [...]. Ni siquiera lloré. De hecho, no lo entendí. Lo que quiero decir es que escuché las palabras, pero era como si yo fuese otra persona. Me ausenté de mi cuerpo. No volví a él durante meses. Todavía no puedo creer que haya fallecido.
De entrada, podemos escuchar ese tipo de noticias solo con nuestros oídos y no con nuestro corazón.
La profundidad y amplitud de la pérdida son insondables y su profundo impacto no se comprende de inmediato, sino tan solo, muy lentamente, con el paso del tiempo. La mente trata de protegernos de un shock inicial, casi letal, y, muchas veces, se produce un tipo de anestesia emocional que hace que nos sintamos como si estuviésemos en una película o moviéndonos a cámara lenta.
Los sonidos, las figuras y los movimientos cambian y nos sumergimos en un estado de conciencia profundamente alterado.
Poco a poco, a medida que el shock provocado por la pérdida retira su velo adormecedor, desde la fosa más profunda de nuestro vientre emerge un dolor indescriptible que trae consigo sentimientos —desconocidos y horriblemente angustiosos— que quizá nunca hayamos experimentado.
Todo en nosotros desea escapar de la realidad de la pérdida, pero el sufrimiento exige ser sentido. Nos llama y atrae nuestra atención de manera repetida hacia los detalles.
En cierta manera, el proceso de duelo es una expresión externa de un amor que ahora no posee lugar físico o interpersonal alguno donde cobrar cuerpo.
No es inusual que padres, hijos, hermanos, abuelos y cónyuges en duelo experimenten un daño en su sentido del yo, un anhelo persistente por la persona fallecida y un deseo de escapar a toda costa del sufrimiento que experimentan, incluyendo la muerte del propio yo. Muchos padres con los que he trabajado me dicen que sienten que su antiguo yo, la persona que fueron, también ha muerto. Algunas personas informan de sentimientos de culpa y vergüenza a causa del fallecimiento de sus seres queridos, aun cuando, desde fuera, estas emociones parezcan no estar justificadas. Los padres desconsolados, por ejemplo, esperaban que sus hijos les sobreviviesen, por lo que enterrar a un hijo les parece antinatural y caótico, promoviendo un desconsuelo que resulta paralizante y desgarrador. Estos sentimientos, aunque dolorosos, son comunes y normales para quienes padecen una pérdida significativa. Otros sentimientos, como la profunda desesperación, la agitación, la impaciencia, la apatía, la anhedonia y la falta de interés por cosas que alguna vez nos importaron, también se reportan con frecuencia y son bastante habituales.
¿Qué padre cuyo hijo haya muerto no anhelaría restablecer ese potente vínculo? Si su padre o su madre falleciesen, ¿qué niño no se sentiría inseguro, temeroso y abandonado en el mundo? ¿Qué persona no experimenta una soledad, en ocasiones aplastante, cuando fallece su pareja? En medio de esa pérdida, el significado de la vida se ve cuestionado.
Relevancia de la muerte
A menudo aparecen el miedo, la excesiva preocupación y la ansiedad. Cuando una persona amada abandona la vida, nos tornamos muy conscientes de la muerte, de nuestra propia finitud y de la de los demás —en un fenómeno denominado relevancia de la muerte— y comenzamos a lidiar con esta realidad. A esto debemos añadir que la persona puede experimentar estados de alta de conciencia sensorial y una exacerbada sensibilidad ambiental que favorecen la angustia basada en el miedo, en especial por otros seres queridos. Nos tornamos más conscientes de la muerte y tememos que ellos también mueran. Muchas veces emerge un sentimiento de envidia hacia otras personas que todavía disfrutan de aquello que hemos perdido, con lo que el enfado —e incluso la rabia— también pueden hacer acto de presencia.
El duelo asume, en ocasiones, conductas sutiles y dramáticas, sobre todo cuando no estamos dispuestos a sentir lo que exige de nosotros. El abuso de sustancias, el juego, el consumismo, la promiscuidad, los conflictos interpersonales, la imprudencia e incluso los actos suicidas son manifestaciones comunes de este tipo de dinámica. Es muy probable que nos resulte más difícil, cuando no imposible, concentrarnos durante largo tiempo en algo que no sea la pérdida que experimentamos. Es obvio que esto puede dificultar el trabajo, aunque no lo hace necesariamente inviable en el caso de que estemos rodeados de compañeros que nos apoyen. A la inversa, algunas personas se sumergen en el trabajo, el ejercicio o la espiritualidad, buscando de manera desesperada evitar pensar en la pérdida y en los sentimientos asociados.
Las respuestas al duelo pueden adoptar la forma de ausencia de placer, de falta de concentración, etcétera, pero también manifestarse como una mayor presencia.
He trabajado con algunos individuos en duelo que reportan experiencias sensoriales extraordinarias, como, por ejemplo, ver, oír u oler cosas que otros no perciben. Algunos informan de «señales» procedentes de sus seres queridos, muchas veces en forma de símbolos como mariposas o números relacionados entre sí de manera significativa. Una minoría nada desdeñable comunica alucinaciones relacionadas con el sueño, ya sea soñando o al borde del sueño, algunas de las cuales son espantosas, mientras que otras reconfortantes. Las relaciones interpersonales pueden tensarse, algo que se ve amplificado en las familias en duelo. Como personas en duelo, nos sentimos cansados, menos pacientes y menos tolerantes y carecemos de la energía imprescindible para relacionarnos con los demás de manera significativa. Tal vez aún no sabemos compartir abiertamente nuestros sentimientos, no hemos encontrado a otras personas dispuestas a escucharnos profundamente o no nos sentimos seguros al hacerlo. Muchos individuos en duelo informan de que pierden viejas amistades y, en ocasiones, ganan otras nuevas, en la medida en que cambian sus relaciones diádicas.
Los niños pueden sentirse ignorados —o lo que yo llamo «invisibilizados»— en el seno de la familia, y muchas veces los padres pierden de vista el hecho de que sus hijos también afrontan esta circunstancia. En una familia en duelo, el sufrimiento tiene lugar tanto en el nivel individual como en el colectivo. Cada persona porta ese duelo a su manera y lo manifiesta en relación con los demás. En esas circunstancias, tanto los espacios intrapersonales como los interpersonales se cargan de sufrimiento y se tornan muy pesados.
La carga casi física del duelo afecta directamente al cuerpo, provocando alteraciones en el apetito, el peso, el nivel de energía y los patrones de sueño, así como otros problemas.
Algunas personas informan de problemas respiratorios y disfunciones sensoriales como la incapacidad de saborear u oler. Otros se quejan de molestias difusas, dolor de brazos, pecho, espalda, jaquecas y apatía, que aparecen por primera vez después de la pérdida.
Todo ello es consecuencia del estrés psicológico persistente, aunque normal, asociado con el duelo, el cual puede provocar incluso el fallecimiento prematuro de la persona que atraviesa el duelo, sobre todo en el caso de los padres desconsolados, si bien los estudios realizados ponen de manifiesto que, más que con una crisis médica, esto se relaciona con los efectos del estrés crónico y la falta de cuidado personal.
Los estados emocionales, espirituales, existenciales y físicos que acompañan al duelo hacen que los allegados se sientan muy vulnerables en un entorno que, en ocasiones, es hostil hacia sus sentimientos y la importancia que conceden a la mortalidad. Muchas familias con las que he trabajado afirman que la fragilidad causada por el duelo temprano les llevó, después de la pérdida, a querer retirarse de un entorno en apariencia insensibilizado.
No son pocas las personas en duelo que sienten una presión social implícita o explícita para «dejar de sentirse mal» y «seguir adelante», y la incongruencia entre los mensajes de cómo deben sentirse y la conciencia interna de lo que realmente experimentan hace que muchos duden de sus propios sentimientos.
Esta falta de alineación entre el yo y los demás no es sino una manera de imponer a las personas en duelo un sufrimiento evitable e irracional en medio de un sufrimiento natural que es, por tanto, inevitable y racional.
El modo en que tratamos nuestro duelo y la forma en que otras personas se acercan a nosotros en dichas circunstancias es casi tan importante como el dolor que experimentamos. El filósofo Miguel de Unamuno señala que «el hombre muere de frío, no de oscuridad». Cuando me encontraba en los primeros momentos del duelo de Cheyenne, esa oscuridad (y, en ocasiones, era para mí pura oscuridad) me resultaba insoportable más allá de las palabras, pero no amenazaba mi vida. Mucho más peligrosa, en mi ya frágil estado, era la frialdad de los demás: la soledad crónica, la lucha por la dignidad de mi hija fallecida, los comentarios despectivos y la manera en que numerosas personas de mi entorno se apartaban del horrible y temido rostro de la pérdida. Esas eran las cosas que más me desquiciaban.
La oscuridad no mata, pero el frío sí.
Por otro lado, el duelo también tiene el potencial de acercarnos a la calidez, el amor y la conexión que reside tanto en nuestro interior como entre nosotros.
Cuando las demás personas se nos acercan con una compasión carente de prejuicios, experimentamos un sentido de pertenencia que contribuye a pulir los ásperos bordes del duelo. Pero cuando el culto al placer, característico de nuestra sociedad, nos empuja a curarnos en un plazo determinado o a «elegir la felicidad» en lugar de la tristeza, cuando nos vemos socialmente acosados y somos incapaces de expresar nuestras emociones, nos sentimos inseguros, incomprendidos y aislados. Y, cuando esto sucede, podemos, en detrimento de la humanidad, retraernos del mundo y empezar a sentir, no sin motivos, miedo y desconfianza por la forma en que es recibido nuestro duelo sincero.
En esos momentos, se suele culpar a las personas en duelo por no «crecer», «seguir adelante» o «encontrar sentido», y esta culpabilización no solo es injusta, sino completamente inoportuna.
Para ayudar a las personas afligidas, la sociedad debería proporcionar un espacio en el que dejar descansar la mente y el corazón: un lugar que no se halle fertilizado con juicios, coacciones y control, sino con bondad amorosa y compasión.
Solo en ese caso, solo cuando nos sintamos preparados para ello, estaremos en condiciones de florecer (aunque sea dolorosamente) hasta propiciar una alegría que, en lugar de desplazar o reemplazar el duelo, coexista con él.
Volvamos ahora al ejemplo de Karen y la muerte de su hijo Kyle, de catorce años. Había personas que reñían a Karen para que no hablara del fallecimiento de su hijo porque la hacía sentir muy triste. Ese tipo de consejos, a menudo perjudiciales, se derivan de la falta de voluntad de los demás para ser testigos de nuestro duelo, porque ser testigos de ello les obliga a sentir su propio sufrimiento y temor.
Tras constatar esta actitud en otras personas, Karen descubrió que se había vuelto mucho más difícil procesar e integrar el duelo que sentía de manera legítima. El duelo traumático de Karen se volvió psicológicamente más destructivo para ella que en su estado inicial. De manera fundamental, la muerte de Kyle destrozó la fachada de su existencia anterior, hizo trizas su identidad y, al mismo tiempo, la llevó a plantearse si el hecho de ser humano significaba sentirse vulnerable, sufrir, temer y arriesgarse a padecer en aras del amor. La carga superflua de la evitación que le trataban de imponer otras personas no hacía sino aumentar las dudas, la soledad, el miedo y la represión de sí misma, de una manera que se tornó dolorosamente desquiciante para ella.
Con el tiempo, sin embargo, contando con un apoyo que respetaba su duelo y le dejaba espacio en lugar de confabularse para evitarlo, Karen llegó a comprender que el tipo de amor que había compartido con Kyle durante catorce años no era algo que se pudiese «superar», desestimar o tratar como si no tuviera importancia alguna. En el centro de todo ello, residía el amor de una madre por su hijo, una relación incomparable y sin parangón que no termina con la muerte del niño. Lo que Karen me dijo que quería, inicialmente, era «superar» su dolor, pero gracias a nuestro trabajo juntas, posteriormente se dio cuenta de que lo que quería era sentir todo aquello que supone el hecho de sentir; en definitiva, tener el «valor de sufrir».
Sufrir es una palabra interesante que puede definirse de manera provechosa como «la capacidad de soportar el dolor sin alterarlo, resistirse o aferrarse a él».
Mi trabajo con Karen comenzó proporcionándole un espacio en el que, más allá de presiones o expectativas, se sintiese segura con sus sentimientos, un espacio en el que recordar a Kyle y expresar su amor. Gracias a ello, Karen confió de nuevo en sí misma.
Aprendió que el duelo no era el enemigo y que su sombra no la engulliría ni aniquilaría. Se adaptó, dejó espacio para que existiese y le permitió ser lo que era en cada momento. Con el tiempo, empezó a advertir que era capaz de soportar el sufrimiento, y que los límites de la tristeza se suavizaban por sí solos y en su debido momento. Karen se había sentido desconectada de su cuerpo, de manera que también trabajamos los componentes físicos del duelo. Caminábamos juntas, a veces descalzas. Con el tiempo, cuando se sintió preparada, comenzó a hacer yoga. Empezó a rehabitar tanto su mente como su cuerpo.
Hoy día, Karen conoce ese lugar en su corazón, ese respetado y venerable espacio donde está inscrito el nombre de Kyle, visitándolo cuando lo considera necesario, aun cuando se sienta «abatida» durante un tiempo. Sabe que la tormenta bajo las nubes y los truenos es solo una parte de la historia, y que el sol sigue brillando por encima de ellas. Confía en que cualquier túnel oscuro en el que se encuentre terminará finalmente y la conducirá a la luz del mundo. Y, aunque pasan largos periodos en los que el duelo no ocupa el primer plano, sabe que siempre está ahí, agazapado, en el fondo.
Cuando el duelo exige ser visto, lo acoge y abraza como si se tratase de la visita de un viejo amigo.
Y ahora, me confiesa, ya no quiere que sea de otra manera.